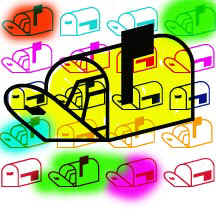 Los buzones Los buzones
del correo
Richard Weems
Traducción: Ana Alcaina
I: Un problema
Todos
los buzones de nuestra urbanización son únicos y exclusivos, algunos por su estilo y
color, y otros por la forma. Los Randston tienen una cabeza enorme que sonríe con aire
amenazador cada vez que la luz penetra por donde debe. El correo entra por la parte donde
le crece el pelo y sale por la boca. Los chicos del vecindario le dan de comer gravilla,
hojas y algún que otro ratón muerto de vez en cuando. Theresa y yo hemos puesto mucho
esmero en elegir el nuestro, de color rosa con letras azules que dicen: «Nuestra casa».
Unas pajaritas blancas rodean los caracteres.
Igual que los domingos por la tarde, cuando casi todos
los vecinos de Elm Acres (un complejo formado por varios dúplex equidistantes de aspecto
extremadamente acogedor) están en las casas de los demás —aceptando una invitación
a cenar o, por el contrario, ejerciendo de anfitriones de una o dos parejas—, el
correo es un denominador común en nuestro vecindario.
De camino al trabajo, uno se acostumbra a la imagen de
los banderines en alto, la pata levantada en el aire del buzón-cocodrilo de los Cruze,
como esperando ser llamados a alguna misión. Al regresar a casa, uno espera encontrar
esos mismos banderines bajados, los buzones llenos a reventar con una «U» de sobres de
papel manila y revistas, cartas que descansan ordenadamente en la parte baja de la curva.
En cuanto a mí y a Theresa, nuestro problema es la
furgoneta Chevy de cristales ahumados que está aparcada enfrente de nuestro buzón. En
lugar de repartir nuestro correo, el cartero ha estado dejando notas airadas en el
parabrisas de la furgoneta explicando que la presencia de vehículos «intencionadamente
mal aparcados» impedían la «diligente realización de una tarea asignada por el
gobierno federal». La gramática es exquisita y la letra nítida, como impresa en una
impresora láser. ¿Alguna pregunta? Póngase en contacto con el jefe de la oficina de
correos.
Nadie que yo conozca tiene ninguna relación con la
furgoneta, o al menos no admiten tenerla. Una furgoneta como ésa (con matrícula de
Illinois, los bordes de los tiradores de la puerta oxidados, un imán de Harley-Davidson
en el costado) enseguida se convierte en la comidilla del vecindario. Una furgoneta como
ésa barrando el paso al cartero es un escándalo absoluto.
De camino a casa, noto las miradas de la gente
clavadas en mí, asomándose tras las cortinas, espiándome a hurtadillas por el rabillo
del ojo. Theresa se siente demasiado incómoda como para hablar con nadie o salir de casa.
Cuando llaman los vecinos, se muestra arisca y cortante, siempre sale con alguna excusa:
que se le quema la tarta, que tiene que aclararse el tinte, que tiene otra llamada, algo
importante...
Las primeras dos notas fueron una desagradable
novedad, pero la tercera fue una auténtica molestia. Ya no había flyers ni
propaganda, ya no había muestras gratuitas de nada; ni siquiera ofertas de lanzamiento
del club de lectores. Ahora, Theresa y yo nos pasamos las tardes en una incómoda
tranquilidad. Ya no hay rebajas que discutir, ni artículos de un catálogo que
señalarnos el uno al otro, nada que nos distraiga de nuestra situación. Solíamos leer
en voz alta las cartas formales que nos invitaban a disfrutar de las ventajas de la
Mastercard Platinum o a hacernos miembros de la asociación National Geographic como si
fueran misivas de viejos conocidos. Nos sentíamos como todos los demás, en aquel
entonces.
Ahora, la correspondencia pendiente de hace tres días
descansa sobre la mesita del café, delante de nosotros ¾ facturas por pagar, respuestas
de correo comercial, una encuesta de radio¾ junto a tres de las notas de nuestro cartero,
ordenadas en fila. De vez en cuando, a Theresa le parece que no acaban de estar bien
colocadas del todo y les da unos retoques.
Cuando ya nos hemos cansado de nuestro silencio, nos
ponemos a ver la televisión y, de vez en cuando, nos imaginamos a nosotros mismos como a
la gente de esa caja, personas que llevan una vida normal y hablan de sus problemas entre
ellos y los resuelven en treinta minutos o menos. Es entonces cuando nos cogemos de la
mano, pero sólo durante unos instantes, porque en ese momento nuestro silencio se hace
más intenso, mil cosas empiezan a bullir en mi interior... y nos soltamos antes de que
pueda pasar algo más.
Día cuatro:
Éste es uno de esos días en que ya sabes que hace
frío sólo con asomarte a la ventana. Hasta las mismísimas nubes parecen estar
congeladas.
Aunque ya hay una nota en el parabrisas de la
furgoneta cuando regreso a casa, salgo de nuevo a la calle con la pila de cartas
pendientes de envío con fingida alegría, como si los sobres viejos y rancios que llevo
en la mano fuesen folletos satinados y relucientes plagados de cupones de descuento, o
propaganda haciéndome ofertas con letras en mayúsculas que están a punto de reventar
los laterales de los sobres de correo comercial con las ventanillas recubiertas de
celofán (ah, el olor del correo sin abrir...).
Pero lo que de veras me agobia es saber que nadie va a
creerse esta pantomima. Martin, nuestro cartero, pertenece a la nueva hornada de empleados
de correos: sistemáticos, precisos, al pie del cañón seis días a la semana. No tienen
sentido de la justicia ni son muy dados a mantener el statu quo. De hecho, Theresa
y yo sólo sabemos su nombre gracias a nuestros vecinos más mayores, quienes no tienen
nada mejor que hacer que esperar junto a sus buzones de correos a las tres de la tarde los
días laborables y a las diez de la mañana los sábados. Su furgón postal avanza como un
robot por todo Elm Acres y los neumáticos se detienen, al parecer, en el preciso
centímetro en que llevan deteniéndose todos los días sin falta. Theresa observa desde
la ventana principal cuando se acerca Martin, pero ni siquiera cuando todavía nos llegaba
el correo se atrevía a salir a la puerta hasta que el cartero ya había avanzado dos
buzones más.
Cojo la nota que, como siempre, lleva el siguiente
encabezamiento: «Querido cliente del Servicio Postal», aunque Theresa quiere que la deje
donde está para que el dueño de la furgoneta capte la indirecta y mueva el vehículo. El
mero hecho de acercarme a la furgoneta ya me pone los pelos de punta, como si hubiese
alguien detrás de esas ventanillas oscurecidas por dibujos de atardeceres en Arizona. A
veces creo detectar un olorcillo a cadáveres putrefactos, como si los hubiesen escondido
hasta que cese la vigilancia policial.
Pat, el vecino de al lado, ha salido a la calle
acompañado del frufrú de los pantalones de su pijama. Está escudriñando el cielo, con
una mano colgada distraídamente del bolsillo del albornoz, mientras se dirige hacia el
bordillo. Con la otra mano, Pat tira de la correa de Misha, su basenji, que está
ladrando a los tobillos de Pat como si éstos fuesen un enemigo natural.
—Hace frío —decide Pat en voz alta al
llegar a su buzón de correo en forma de granero. Se frota el brazo y suelta vaho por la
boca. Misha ladra a los tirones repentinos de su correa. Pat trabaja de jefe de mesa en un
casino, tercer turno. Tras extraer un montón de cartas del buzón, se saca una pila nueva
del bolsillo y la introduce por la portezuela del granero. En lugar de una bandera, es un
gallo el que ondea.
Me meto la nota en el fondo del bolsillo y me dirijo a
la casa.
—Hacía más calor antes —me apresuro a
decir—, cuando el sol estaba en lo alto.
Pat ya está mascullando algo sobre los remites.
—Malditos teléfonos de ayuda personal
—refunfuña—. Llamas una vez y te ponen en la lista de correo de todo el mundo.
Tarareo algo en voz baja en señal de solidaridad,
pero cuando estoy a punto de llegar al porche de casa:
—¿Phil? —me llama Pat.
Me detengo y doy un pequeño bote, ansioso por
regresar al interior de mi hogar.
—No paran de enviarme cosas para un tal Tony
White. ¿Es el tipo que vivía aquí antes que yo?
Me encojo de hombros, a pesar de que me acuerdo
perfectamente de Tony White, quien con tanto orgullo se pavoneaba de las cartas que
recibía del niño hambriento al que había apadrinado. Llevaba encima la foto del crío a
todas horas, negro como el tizón, arrodillado sobre una tierra yerma, sonriendo con los
dientes rotos.
Pat menea la cabeza y vuelve a tirar de Misha, que
está olisqueando el pavimento junto a la acera.
—Es que no paran de enviarme pornografía a su
nombre. —Me enseña el sobre del tamaño de una revista mientras tira de Misha para
llevarla de vuelta a la casa—. Una mierda bastante salvaje, por cierto.
Observo a Pat mientras se coloca un par de sobres
entre los dientes y luego dobla el correo pornográfico y se lo mete en el bolsillo del
albornoz. ¿Quién lo habría dicho? Y eso que parecía un tipo normal ese Tony White. Un
joven ejecutivo de un banco que salía con una mujer rubia y alta de su edad que llevaba
trajes chaqueta de manga larga con pañuelos, a veces jerséis de cuello alto, siempre
algo que le llegase hasta las muñecas y hasta la barbilla. Ahora no puedo evitar que me
vengan a la cabeza lo que creía eran grititos inofensivos y juguetones procedentes del
otro lado de la pared de nuestro dúplex. ¿Qué imágenes transpiraban a altas horas de
la noche, cuando las ventanas de su sala de estar parpadeaban con un color azul
televisión?
Theresa está en la cocina, evidentemente
decepcionada. Utiliza ambas manos para beberse el café. Le enseño la cuarta nota de
nuestra colección, aunque no se me ocurre por qué querría verla.
—¿Puede negarse a entregarnos el correo así,
sin más? —Deja la taza de Garfield encima del mostrador y se lleva los dedos a las
sienes—. ¿Puede volver a la oficina central o como se llame, dejar nuestras cartas y
decirles: «Lo siento, es que esa furgoneta sigue ahí»?
Quiero decirle que no puede, aunque no estoy seguro,
pero entonces me asalta una imagen aún peor: Martin en su casa, con los pies encima de la
mesa, sentado enfrente del televisor y hojeando mi catálogo de Sharper Image, comprobando
el extracto de la Visa Oro, despegando con vapor los sellos de Bugs Bunny para su
colección (tiene que ser algo así, nadie puede ser tan eficiente y anodino). Pero las
manos de Theresa ya están nerviosas y se desplazan sin parar de su frente al café.
Necesita instrucciones precisas, dirigidas a realizar alguna acción concreta, y no más
problemas; y desde luego, no le hace falta oír que el anterior vecino a quien
invitábamos a cenar de vez en cuando, el que nos devolvía las invitaciones, recibía por
correo vídeos de porno duro, sodomía, tal vez algo peor.
—¿Acaso puede un piloto volar a París y no
aterrizar porque no le gusta la pista que le han asignado? —sugiero.
—Exacto. —Theresa cierra el puño y hace
amago de golpear el mostrador.
—¿Puede volver y decirles «Lo siento»?
Al final, no golpea el mostrador con el puño, sino
que lo baja lentamente sobre la formica, como si estuviese dejando el gatito de alguien en
la superficie, y luego coge de nuevo su taza con gesto pensativo.
Al cabo de unos segundos, asiente con la cabeza como
si hubiese tomado una decisión, y la melena se le balancea momentáneamente delante de la
cara.
—Quéjate a la oficina de correos —dice y,
acto seguido, por supuesto, se vuelve hacia mí, como si fuese la primera vez que
hablásemos de ello. Creí que ya había entendido lo embarazoso de la situación, la
vulnerabilidad de realizar un anuncio como aquél ante la oficina de correos al completo,
por no mencionar el hecho de que cuando salgo de trabajar, la oficina ya está cerrada. Es
por la misma razón por lo que dejo que Martin recoja nuestro correo y no lo echo en
ninguno de esos buzones públicos que hay en cualquier esquina: aquí las cosas no se
hacen de esa manera.
Ya sé que lo único que le pasa es que está nerviosa
y desesperada. Lleva ya cuatro días sin salir de casa, y ni siquiera se molesta en
cambiarse de albornoz, pero aun así me pongo a la defensiva cada vez que me recuerda que
los sábados no trabajo y que no tengo otra cosa que hacer, así que le digo que Pat me
vio coger la última nota de la furgoneta y llegó incluso a hacer algún comentario sobre
nuestro problema, cosa que no es cierta, pero no puedo evitar mentir a Theresa. Disfruto
viendo su aturdimiento, la forma en que la taza le tiembla en las manos, amenazando con
desparramar café y añicos de Garfield por todas partes, pero enseguida aparece el
reproche y vuelvo a sentirme como me siento siempre: consciente de que mis actos nunca
ayudan a resolver las cosas, ni una llamada telefónica, ni la consulta a los mejores
psiquiatras, ni tocar el pelo de Theresa, nada...
—No puedes ir los días laborables —me
recuerda Theresa—. ¡No podemos pasarnos otra semana sin recibir el correo! Somos
buenas personas , ¿no? Parecemos buenas personas. Somos buenas personas. —Se lleva
el café a los labios con violencia, como si estuviera cortándose a sí misma.
Hago y una mueca y me encojo de hombros, en un gesto
de impotencia.
II: Domingo, un día de descanso y una invitación a
cenar.
Theresa ya ha perdido toda esperanza de que volvamos a formar parte de la comunidad. El
sábado por la mañana me quedé de pie junto a nuestro buzón del correo y saludé a
Martin mientras se acercaba. Sostuve en lo alto un fajo de cartas listas para enviar,
abierto en abanico al estilo japonés, para que todo el mundo las viera. Cuando Martin
dejó otra nota en el limpiaparabrisas de la furgoneta, le grité:
—Bonito día, ¿verdad, Martin?
Theresa opina que lo hice por culpa de mi borrachera,
pero yo lo negué. Ni siquiera me acordaba de cuánto había bebido la noche anterior.
Martin no dio señales de haberse percatado de mi
presencia. Sus movimientos siguieron siendo mecánicos, desapasionados, la gorra de su
uniforme colgada con estilo exquisito de su cabeza, pero yo seguí hablando, aun cuando
avanzó hasta el siguiente buzón.
—Bonito día, ¿no le parece? ¿No cree usted,
Martin? ¿Ha oído eso de que se está acercando un frente frío? —Para entonces, yo
ya estaba chillando, aullando a pleno pulmón. Agarré de un manotazo la última nota de
Martin, la tiré al suelo y la pisoteé hasta el olvido.
—Parece ser que el lunes va a hacer mucho frío,
señor. Sí, frío de verdad.
Theresa estaba llorando para cuando volví a entrar en
casa. Me pareció lo más natural agarrarla del brazo y chillarle a la cara.
—Querías que hablase con él, ¿no?. Pues no
tenía mucho que decir, ¿sabes, Theresa? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Quieres que le escriba
una carta?
Para Theresa, el colmo no era que los Kakolyris, los
vecinos más repudiados de todo Elm Acres, fuesen los únicos que nos habían invitado a
la cena del domingo. El colmo era que yo hubiese aceptado.
La invitación era para cenar y tomar unas copas,
aunque empezamos por lo último. Douglas Kakolyris, un contratista con unos antebrazos del
tamaño de mis pantorrillas, prepara lo que con toda libertad pueden llamarse unos
martinis «Absolut» que remueve con una cuchara empapada en vermut. Theresa tiene tres.
Al volver del cuarto de baño por octava vez, camina con paso vacilante y con los dedos
apoyados en la barbilla. Se niega en redondo a aceptar mi ayuda, ni siquiera una mano
discreta en el hueco de su espalda. Nos hemos estado peleando de la siguiente manera: yo
le grito al cartero y ella me quema las tortitas del desayuno; yo le grito a ella y ella
tira a la basura el mando a distancia; yo acepto la invitación de los Kakolyris (que,
curiosamente, llegó justo minutos después del incidente con Martin) y ella se niega a
ducharse. Se limita a ponerse un vestido limpio y toneladas de perfume.
Desde el comienzo de la velada, Douglas ha estado
hablándonos sin parar de su último trabajo, del muro de mampostería, de las tuberías y
de los putos tejados. Me agarra del hombro cuando nos sentamos juntos en el sofá, como
para asegurarse de que no saldré corriendo. Douglas es un hombre enorme, y su torso es
una bola de demolición con brazos. Sólo el peso de su mano hace que me sude el hombro.
Theresa y Lulu, la mujer de Douglas, se sientan en el
confidente, encaradas la una a la otra y rozándose con las rodillas. Lulu es redonda,
asiática y muy menuda. Los pies le cuelgan del asiento. Douglas podría esconderla y
nadie la vería.
Y antes de que Douglas pueda proseguir con su discurso
sobre las técnicas de enmasillar, Theresa ya está soltando:
—Hay una furgoneta enfrente de nuestro buzón y
Phil no sabe qué hacer para solucionarlo. Bueno, lo cierto es que no sabe qué hacer para
solucionar casi nada. —Y me señala con la cabeza: sexto asalto—. Hace casi una
semana que Martin no nos trae el correo.
—¿Una semana? —Douglas abre sus ojos
redondos, enormes y griegos con lo que debe de ser perplejidad forzada. ¿Cómo no iban a
haberse enterado? Por un momento siento cierta desconfianza y me pregunto qué más
querrán de nosotros.
Sin embargo, lo cierto es que es un consuelo que haya
alguien dispuesto a escuchar.
—¿Una furgoneta? —Lulu está inclinada
hacia delante, con el peso de su cuerpo sobre las rodillas y a punto de resbalar hasta el
suelo—. Podríais llamar a la grúa y que se la lleven.
—Sí, ésa puede ser una solución. —Douglas
me da un nuevo golpe en el hombro con su mano carnosa. Se me acerca para que pueda oler su
aliento impregnado de bourbon—. Debe de llevar ahí muchos días, ¿no? A estas
alturas supongo que podéis dar por hecho que está abandonada.
Me remuevo un poco inquieto en mi asiento.
—No sé... —digo. No consigo quitarme de la
cabeza la imagen de unas camisas sucias de franela y unas gorras de béisbol con varias
insignias que mantienen en su sitio una melena desgreñada, la clase de gente a la que
debe de pertenecer una furgoneta como ésa. No dejan de golpear la puerta de mi casa y de
chillar: «¿Dónde coño está? ¡Salid de una puta vez!»
—No sabemos qué hacer —continúa
Theresa—. No os podéis imaginar lo horrible que es vivir sin correo. —Se lleva
a la boca su cuarto martini, el que le ha dicho a Douglas que no prepare—. Ves cosas
en casa que has estado queriendo olvidar. —Me lanza un beso.
Existe una razón de peso por la que los Kakolyris son
los marginados de nuestra comunidad de vecinos. Viven en los terrenos de la parte de
atrás, donde están construyendo las viviendas baratas. Toda la zona es horrenda, con
caminos de tierra roja y figuras inacabadas y dispersas de bloques de hormigón. Douglas
tiene dinero gracias a una demanda por accidente laboral en el que estaban implicados una
escalera y una paleta. Es su excusa para quedarse todo el día sentado, decirles a los
demás lo que tienen que hacer y engordar como una vaca. Veo su cicatriz a través de la
camisa blanca: una costura larga en forma de relámpago a lo largo del costado que se
aprieta y se abulta donde se unen sus michelines.
Lulu es una novia coreana de compra por catálogo que
Douglas adquirió cuando le dieron la indemnización. Se rumorea que era bailarina en su
país natal. La señora Dahl, que vive justo debajo de ellos, asegura que Lulu nunca lleva
ropa interior, cosa que causa no poco revuelo entre los chicos del vecindario cada vez que
sale a la calle un día de viento con su minikimono. Opino que las mujeres coreanas suelen
ser las menos atractivas de las asiáticas y Lulu no hace sino corroborar mi teoría. Las
mejillas se le hinchan bajo esos ojillos minúsculos y la forma en que su permanente
deshecha se desparrama sobre su cara recuerda a un perro pastor oscuro. Sus muslos
amenazan con hacer reventar sus pantalones ceñidos. He oído que en su aniversario de
bodas revive sus años como bailarina y se mete rollos de monedas, palos de chicle y
plátanos en el interior de su cuerpo para disfrute de su marido. Hay quien dice que llega
a mascar el chicle.
Ahora Theresa está a punto de contarles todos los
detalles de nuestra vida en común.
—Tenemos que hacer algo —dice.
A pesar de todo el movimiento que acarrea, apenas me
percato del intercambio que tiene lugar entre los Kakolyris. Con gran habilidad, Douglas
se levanta del sofá mientras Lulu se baja de su asiento. Con un solo movimiento, Douglas
está ya en el confidente y Lulu se desploma sobre la huella dejada en lo que debe de ser
el sitio favorito de Douglas, junto a mí. Sus movimientos son suaves y silenciosos. Los
muelles ni siquiera rechinan cuando Douglas se sienta al lado de mi mujer, a pesar de que
el desequilibrio de su peso obliga a Theresa a desplazarse hacia él. Desde otra
perspectiva podría haber parecido un paso de baile: simple, ensayado, refinado, todo
movimiento limitado a lo que es absolutamente necesario.
—Habría sido bonito —dice Theresa con gesto
soñador—. Podríamos haber llegado a ser una familia normal. Teníamos toda una vida
por delante. ¿Qué fue lo que salió mal? —Me mira y yo me muero de vergüenza.
¿Cuánto tiempo llevamos Theresa y yo escondiendo esto de los demás? ¿Cuánto tiempo
llevamos Theresa y yo obligándonos a vivir en silencio y a intentar actuar como todo el
mundo, aun en nuestra propia casa? En cierto modo, me alegro de que uno de los dos lo haya
dicho al fin.
Primero capto la mirada que se intercambian los
Kakolyris. Una mirada de reconocimiento, de que acaban de tomar nota de algo.
Luego me fijo en la mano de Douglas sobre la rodilla
de Theresa.
—Deberías beberte eso —dice, señalando el
cuarto martini de Theresa—. Se te va a calentar.
Theresa se termina el martini a pequeños sorbos.
Douglas coloca su otra mano en la espalda de ella y empieza a frotarla en círculos firmes
y diminutos, como para convencerla de que siga, o para aliviar sus náuseas.
Y sólo entonces se me ocurre; es tan simple que me
parece increíble no haberme dado cuenta hasta entonces: no huele a cena preparada, no se
oye el golpeteo de las tapaderas por la presión de un líquido hirviendo en el interior
de una olla. Ni el reconfortante zumbido de un extractor de humos.
—¿Así que tenéis que hablar con Martin?
—pregunta Lulu—. A lo mejor podéis llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Habéis
ido a la oficina de correos?
La miro con el ceño fruncido, preocupado, pero siento
una vez más cómo la ira se va apoderando de mí, la necesidad de arremeter contra
alguien. Los labios de Theresa siguen pegados a su martini y me parece la ocasión
perfecta para devolverle el golpe. Empiezo a contar todos los detalles escabrosos de la
vida de Tony White, con orgullo y a voz en grito, el mismo Tony White que vivía en la
casa contigua a la nuestra. Añado términos como «pederasta», «zoofilia» y «snuff
movies» para darle un toque de dramatismo a mi discurso, aunque es posible que
Tony White hubiese sido un buen amigo de los Kakolyris. A lo mejor se intercambiaban
vídeos y todo de vez en cuando.
Theresa me mira con gesto de sorpresa, pero lo que de
veras me choca es el modo en que se ríen los Kakolyris. Douglas incluso menea la cabeza
diciendo:
—Y eso que creía que lo había visto todo...
Elm Acres se abre entonces ante mis ojos como si una
multitud de coches bomba estallasen de pronto enfrente de cada dúplex. Tony White, un
administrador de banca de aspecto afable que pagaba sus facturas religiosamente, recibía
el correo y conducía un buen coche. ¿Y qué si las imágenes que proyectaba en su
televisor a altas horas de la noche no eran decentes, no eran legales? ¿Y qué si hacía
cosas con su novia que la obligaban a llevar pañuelos en el cuello y chaquetas de manga
larga en pleno verano? Lo único que debía importarle a la gente era que fuese a trabajar
todos los días, que recibiese su correo y que nos enseñase lo que queríamos ver.
Respiro hondo pensando en mi descubrimiento y el aire me sienta bien.
Entonces Lulu pone la mano encima de la mía y,
mirándome a los ojos, me asegura:
—La furgoneta se moverá por sí sola.
Aquellas palabras eran lo único que había querido
oír durante un tiempo, pero ahora necesito más, mucho más, y Lulu parece saberlo.
—Todo se arreglará mañana, o pasado mañana
—responde—. Lo bastante pronto como para que no tengas que hacer nada al
respecto. —Levanta la mano hasta colocarla en mi mejilla y me da una cariñosa
palmadita—. Nadie va a miraros mal a partir de ahora. Podéis hacer lo que estáis
haciendo ahora mismo y a nadie le va a importar, porque Martin va a ir al buzón de
vuestra casa seis días a la semana, como a la casa de todos los demás, y eso será todo.
—¿Lo crees de verdad? —Mi voz apenas es un
susurro, y por eso se quiebra.
Lulu se levanta y se dirige a la cocina.
—¡Acábate la cerveza! —grita al llegar
allí.
Se produce un silencio mientras apuro el resto de mi
Heineken. Ahí estamos, Theresa, Douglas y yo, todos mirando al frente, evitando mirarnos
a los ojos, con los vasos vacíos y todas las cortinas echadas. En ese momento amo a
Theresa con toda mi alma, tanto que quiero proclamarlo a los cuatro vientos, pero sé que
tendremos tiempo de sobras para nosotros.
Entonces, Douglas interrumpe el silencio para hacer
una sugerencia:
—Tal vez Lulu necesite una mano con la próxima
tanda de bebidas —y yo obedezco a su insinuación. En cuanto salgo de la habitación,
me doy cuenta de que dejo una enorme quietud tras de mí. Es una sensación de calma
exenta de toda tensión —una enorme liberación— interrumpida solamente por el
sonido ocasional de algo húmedo.
Lulu está apoyada en el fregadero, secando un vaso.
Llevado sólo por un impulso, me acerco hasta ella por detrás y pongo las manos en sus
caderas. Froto una y otra vez el poliéster desde la cinturilla elástica hasta el
promontorio inicial de sus muslos. Huele a agrio tan de cerca, y su pelo apesta a
productos químicos.
—No tan fuerte —dice—. Voy a romper un
vaso. —Pero no puedo parar, y me atrevo a avanzar más arriba con las manos, hasta la
misma solapa donde empiezan sus pechos.
Sin prisa, deja el vaso y se vuelve hacia mí. Tiene
la boca suave y húmeda, y sabe vagamente a algo metálico. Detenemos nuestros movimientos
y la atraigo hacia mí para no tener que mirarla a los ojos.
—Somos buenas personas —digo—. Theresa
y yo.
—Sí —responde Lulu. Aprieta la comisura de
sus labios contra mi pecho.
—Vamos a seguir haciéndoos el vacío —le
digo—, como todos los demás. Vamos a ir contando chismes sobre vuestra vida por ahí
y a reírnos de vosotros y a asegurarnos de que todo el mundo sabe que lo hacemos.
—Por supuesto —contesta mientras toca esa
parte de mí que nadie ha tocado en años—. Podéis venir siempre que queráis.
|
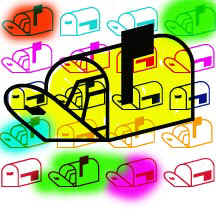 Los buzones
Los buzones